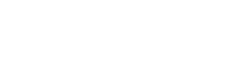Documento de trabajo/ Carmen Barrantes, investigadora
El foco principal mi trabajo de investigación y como activista en el último quinquenio está centrado en los derechos humanos de las sobrevivientes. Desde la publicación del trabajo Protegidas o revictimizadas , Alerta nacional sobre el modelo de gestión en los Centros de Atención Residencial de víctimas adolescentes de trata de personas (2016), he venido cuestionando el modelo de atención
La atención a sobrevivientes de trata o víctimas de violencia de género debe entenderse en el marco del concepto de reparación, que comprende cinco medidas en el marco de un enfoque de derechos humanos:
- restitución
- indemnización
- rehabilitación
- satisfacción
- y garantías de no repetición
Las sobreviviente se podrá beneficiar simultáneamente de una o varias de estas medidas, que se aplicarán como respuesta al impacto de la violencia (nivel del daño) y del tipo de violencia que sufrió.
Asimismo, la atención debe responder al perfil de las sobrevivientes, tomando en cuenta, edad, etnia, nivel educativo, situación socioeconómica, redes sociales y otros elementos relevantes para desarrollar su proyecto de vida y producir realmente una rehabilitación y reinserción social en el marco de una reparación transformadora.
En este contexto, en el Perú, por ejemplo, las víctimas de trata de Madre de Dios, que tienen un perfil socioeconómico de pobreza o pobreza extrema, y que fueron captadas mientras buscaban trabajo (nueve de cada diez sobrevivientes fueron captadas mientras buscaban trabajo durante la pandemia) requieren, necesariamente, del empoderamiento económico en actividades que les permitan ingresar al mercado laboral de manera competitiva. La reparación transformadora aborda, así, uno de los elementos propiciadores de la captación: la generación de ingresos para la subsistencia.
El sistema de protección peruano, que institucionaliza a la mayoría de las sobrevivientes de trata menores de edad que rescata, se explica a sí mismo centrado en la víctima; sin embargo, este compromiso no se refleja en los proyectos de vida de las sobrevivientes. Al ingresar las sobrevivientes, el tema de los ingresos se desaparece o minimiza en la agenda de trabajo.
Una situación reciente –post adecuación de protocolos y crecimiento exponencial de la inversión en atención– puede ilustrar el impacto de la denominada reintegración en el sistema estatal. Cuatro egresadas del Centro de Atención Residencial Especializado de Madre de Dios volvieron a la Pampa al poco tiempo de ser consideradas aptas para la reinserción. Una de ellas, la menor de todas, fue asesinada.
En ese sentido, ¿qué criterios se siguen para decidir los egresos de las menores?, Qué acompañamiento se les da? En que condiciones sicológicas y de formación laboral salieron? Es obligación de un sistema de protección, centrado en la víctima acompañarla y garantizar su bienestar y posibilidades de realizar su proyecto de vida al salir del centro de acogida.
La reparación no debe ser vista solo como “un acto o una acción” sobre la persona que va a ser reparada, sino como “un proceso que involucra múltiples formas de intervención”, para que el restablecimiento del lazo comunitario o la cohesión social” logre “que los sujetos desarrollen estilos de vida de acuerdo a sus intereses y tradiciones”.[1]
Dado el perfil de las víctimas de Madre de Dios, la reparación económica y asegurar el acceso a educación y saluda durante la trayectoria de vida se considera una pieza clave de la propuesta de reparación, así como trabajar otros aspectos relacionados con sus derechos humanos y su dignificación de las sobrevivientes que implica reparar el daño moral y sicológico.
En este sentido, adoptamos concepciones de la justicia transicional construida desde abajo buscando promover en las instituciones del Estado una mayor apertura y sensibilidad respecto a las demandas de las víctimas.[2]
Si adoptamos también el concepto de “reparaciones transformadoras”[3], definidas como “un esfuerzo por armonizar en contextos transicionales de sociedades ‘bien desorganizadas’ el deber estatal de reparar a las víctimas con consideraciones de justicia distributiva”, relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales que debe garantizar un Estado”.
En este orden de ideas se propone resarcir a las sobrevivientes de trata de personas usando esta figura que se viene aplicando en los casos de reparación en zonas de disputa territorial “y al mismo tiempo [ayudar] a transformar las desigualdades y a crear una sociedad más justa”[4]
[1] Cardona Berrío et al (2019). Procesos de reparación, entre la reparación estatal y la recuperación comunitaria.
[2] Olsen et al., 2012; Duthie 2008 y 2009.
[3] Uprimny et al. (2010), p.252.
[4] Muddell, citado por Uprimny et al. (2010), p. 260.